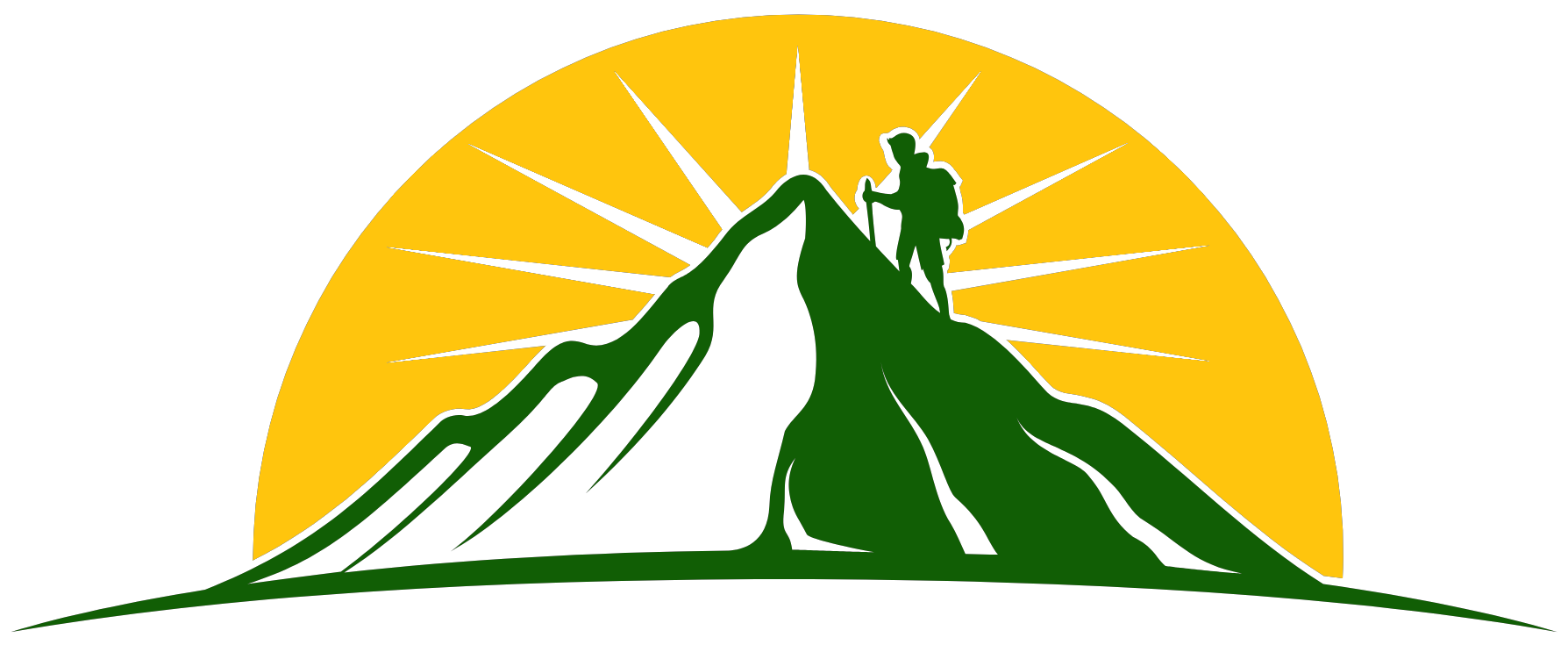Sucedió hace muchos años. Una tarde acudí a la casa de Don Rigoberto, tío de mi esposa, para devolverle un libro que me prestó. Era un ejemplar de “El Loco” del escritor libanés Gibran Khalil Gibran.
Me recibió muy amablemente la señora Margarita —su esposa— y me condujo hasta un pequeño estudio donde se encontró al señor. Tenía infinidad de libros, discos de vinilo y casetes perfectamente acomodados en libreros y estantes.
Cuando entramos, él estaba sentado en un sillón detrás de su escritorio, lo saludé y me recibió con una gran sonrisa. Se puso de pie y me tendió su mano. La señora se despidió de nosotros y salió de la habitación. Aún puedo recordar ese olor a papel antiguo impregnado en el ambiente. Su estéreo tocaba una canción.
—Es Connie Francis ¿verdad? —pregunté.
—Así es —respondió él— ¿te gustan sus canciones?
—Sí, en especial esa “Invierno triste”.
—A mí también, me encanta cómo interpreta la segunda voz.
Ven, siéntate, vamos a escucharla desde el principio.
Me acomodé en una silla mientras él reproducía la nueva canción y al terminar de escucharla no pude más que exclamar:
—Bellísima.
—¡Ah! Veo que me trajiste el libro, ¿qué te pareció?
—Me gustó mucho, le agradezco que me lo haya prestado.
—¿Sabes? Yo casi no acostumbro prestar mis libros. Luego puedo perder el libro y hasta la amistad.
—Ya lo creo. Pues me siento afortunado que haya hecho una excepción conmigo.
Él sonrió, recibió el libro y lo colocó en su librero. Luego bajaron otras obras de distintos autores. Me leyó un fragmento del libro “Corazón, diario de un niño” del escritor italiano Edmundo de Amicis y luego me pidió que yo leyera también. Yo no conocía ese libro, pero me encantó.
Él y yo éramos personas de diferentes épocas. Él nació en los años treinta y yo en los sesentas, pero compartimos dos pasiones comunes: la lectura y la música.
—¿Te gustan los boleros? —me preguntó.
—Mucho, me recuerdan a mi mamá.
—¿Y conoces una canción que se llama “Ella”?
—¿La de José Alfredo Jiménez?
—No, está la cantaba el trío “Calaveras”
—No, no la conozco.
—Déjame ponerla.
Tomó uno de los estantes de un casete, lo incrustó en su aparato de sonido y apretó el botón de reproducción. De inmediato mis oídos fueron acariciados por los sonidos del requinto, las guitarras y las voces: “Ella, la que hubiera amado tanto…”.
Esa tarde la disfruté mucho. No solo por los libros y las canciones, principalmente por su agradable presencia.
El mes pasado Don Rigoberto partió hacia la Casa del Padre y lamenté mucho su partida.
Hace unos días necesitan pagar el servicio de energía eléctrica y me dirigí a uno de los portales aledaños al jardín principal de mi ciudad. Me formé en la fila y esperé mi turno. De pronto llegaron tres muchachos con sus guitarras, se ubicaron en el portal y empezaron a tocar algunos boleros clásicos. Llegó a mi mente el recuerdo de Don Rigoberto.
“Esa música es la que le gustó a él”, pensé. Y mientras estaba en la fila se me ocurrió desear que interpretaran una de las preferidas de Don Rigoberto.
Llegó mi turno y realicé el pago en el cajero automático. Recogí mi recibo y cuanto salía del lugar, pasé frente a los jóvenes músicos y cuál sería mi sorpresa que escuché que obtuvo a tocar: “Ella, la que hubiera amado tanto…”.
Sentí una alegría y una paz difícil de describir. Me di cuenta que las personas cuando mueren, en realidad no se van del todo. Siguen viviendo en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.
Author: Fermín Felipe Olalde Balderas
Escritor, autor de los libros y de las reflexiones publicadas en este portal.