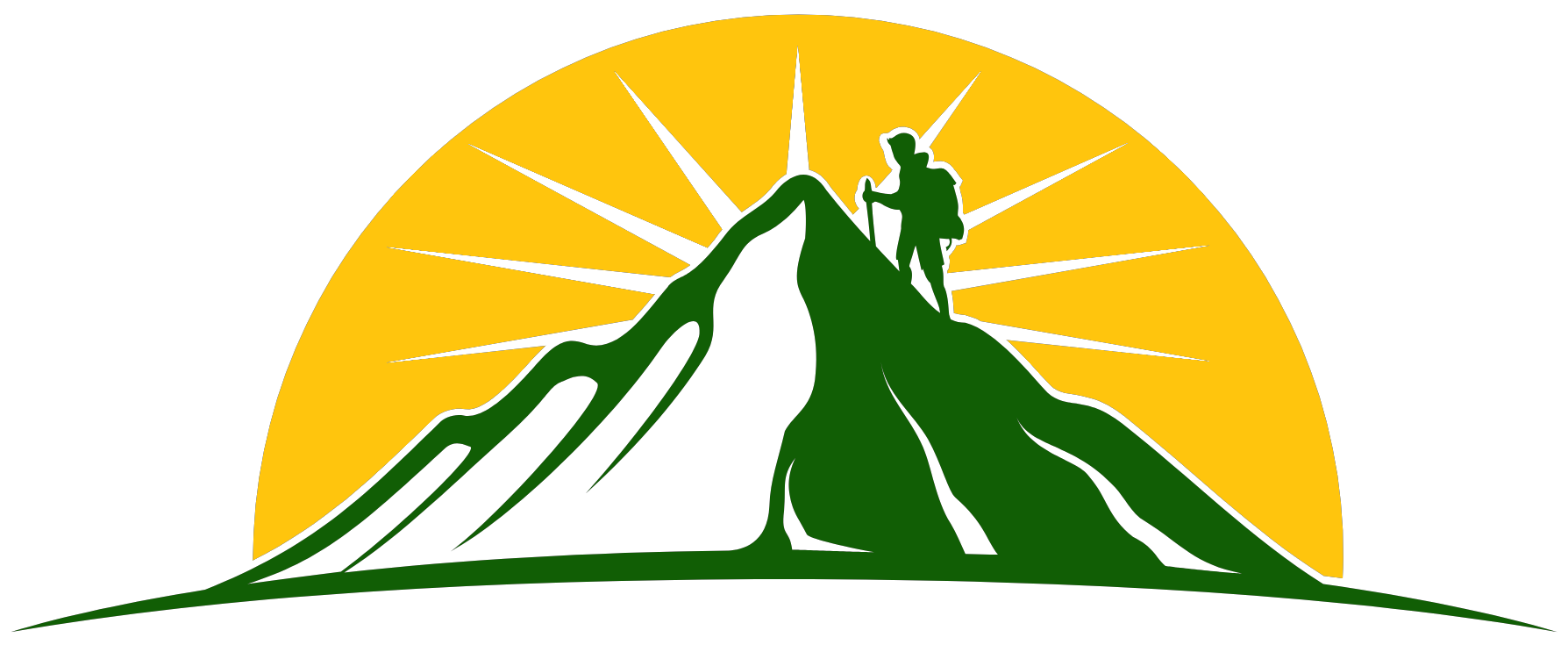Es el siglo uno de nuestra era. Son las doce del mediodía y el calor es abrasador. Estoy entre un grupo de hombres y mujeres que se encuentran muy alterados. Traen a empujones a una mujer. Dicen que la encontraron infraganti cometiendo adulterio. En mi mente brinca de inmediato una pregunta: ¿Qué no para cometer adulterio se requieren dos personas?, entonces, ¿Por qué canijos se le acusa solo a la mujer? Sin embargo, no la defiendo y me voy por lo que dice la mayoría. Entonces nos incitan a que cada uno tomemos una piedra para lapidar a la acusada. Yo les hago caso y tomo del suelo una de regular tamaño. De pronto, a alguien se le ocurre una idea:
—Llevémosla con el Maestro, a ver Él que dice al respecto.
Empiezan a cuchichear entre ellos y me doy cuenta que es una trampa. Si Él está de acuerdo en que se le apedreé lo acusarán de brutal y si no está de acuerdo, lo acusarán por no apegarse a la ley.
Llegamos todos hasta donde se encuentra Jesús enseñando al pueblo. Los escribas y fariseos arrojan a la mujer, la ponen en medio y le dicen a Jesús: “Maestro, acaba de ser sorprendida en adulterio. La ley establece que debemos apedrearla ¿Tú qué dices a esto?”.
Jesús, como desentendiéndose, se inclina hacia el suelo y con el dedo escribe algo en la tierra. Yo me acerco discretamente para ver lo que escribe y me quedo atónito cuando veo mi nombre y la lista de los pecados que he cometido y que tan hábilmente he sabido ocultar. Me doy cuenta que Él me conoce bien y sabe que mis pecados son incluso mayores que los de esa mujer. Los maestros de la ley insisten y lo presionan para que les dé una respuesta. Él mantiene la calma, continúa inclinado y responde:
—El que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra.
Algo arde en mi interior, me siento desnudo y con mucha vergüenza. Dejo mi piedra en el piso. Los demás hacen lo mismo y poco a poco se van alejando del lugar, empezando desde los más viejos y hasta los más jóvenes. Jesús y la mujer se quedan solos. Yo me escondo detrás de una pared, quiero escuchar lo que Él le dirá. Jesús se endereza y le dice con dulzura:
—¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado?
—Ninguno Señor.
—Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
No puedo resistir. Cubro mi cara con mis manos y me echo a llorar. El único Ser en este mundo con la calidad moral para juzgarla, la ha perdonado. No puedo olvidar ese rostro hermoso compadecido hablándole con dulzura a esa mujer, Me avergüenzo y vuelvo a llorar. Ese día aprendí tres cosas:
1. Que seguir la opinión de la mayoría no siempre es lo más correcto.
2. Que no debo juzgar a nadie, aunque su pecado parezca evidente. Dios conoce el interior de cada persona y sabe que nadie tenemos la calidad moral para juzgar a otro.
3. El amor y la misericordia de Dios sobrepasa todos los límites.
Author: Fermín Felipe Olalde Balderas
Escritor, autor de los libros y de las reflexiones publicadas en este portal.