Ese día llegué puntual a la cita con el Director de la escuela primaria donde yo estudié. Quería preguntarle cómo pudiera localizar a mi maestra de primer grado a efecto de obsequiarle uno de los libros que he publicado.
—Buenos días señorita —saludé a su asistente una mañana calurosa del mes de mayo— tengo cita con el señor Director.
—Sí señor Olalde, llega usted temprano, el Director se desocupará dentro de quince minutos, si gusta sentarse.
Me dirigí a la sala de espera pero luego cambié de opinión y volví con ella.
—Disculpe, le quiero comentar que yo estudie en esta primaria. ¿Sería posible que me permitiera pasar al área de juegos para conocer cómo está ahora? Mientras, se desocupa el Director.
—Ah, claro, ahorita los alumnos están en clases así es que sin problema puede pasar.
—Muchas gracias.
Cuando llegué al lugar vi que ya estaba todo pavimentado. Antes, solamente la cancha de básquet bol lo estaba.
Modernizaron los juegos excepto uno: las barras asimétricas. Estaban igual que cuando yo era niño. Una, la más pequeña, medía como dos metros de altura y la otra, como tres. Me ubiqué frente a ellas y en mi mente viajé en el tiempo a principios de los años setentas.
Yo cursaba tercero de primaria y la mayoría de los niños nos colgábamos de la barra más pequeña. Solo los de sexto grado se atrevían a subirse a la más alta.
Como yo sentía que ya había caído en mi zona confort y necesitaba un nuevo reto, durante varios días estuvo rondando en mi cabeza la idea de subirme al siguiente nivel, hasta que lo hice.
Aún recuerdo la sensación que sentí cuando estaba colgado, en lo alto. Cuando volteé hacia abajo vi que muchos niños me observaban con curiosidad. Me puse nervioso, me empezaron a sudar las manos y en un pequeño titubeo me solté de la barra y caí.
Como se burlaron de mí rápido me puse de pie, pensé que no me había pasado nada hasta que vi la expresión horrorizada de uno de mis compañeros del salón.
—¡Mira cómo tienes tu brazo! —exclamó.
Todos los niños me miraron y cuando volteé a ver mi brazo izquierdo vi que mi codo estaba del lado contrario a donde debía estar. Se veía espantoso. Me asusté y empecé a llorar.
Rápido me llevaron a la dirección, llamaron a mi maestra, el Director salió de su oficina y cuando ambos me vieron él le dijo:
—Esto no es de botiquín maestra, hay que enviarlo a su casa.
La maestra asignó a Clemente, un alumno como de catorce años de edad (sí, había alumnos adolescentes aun en primaria) y vecino de mi barrio, para que me acompañara a mi casa. Él cargó mis libros.
Tocamos la puerta y aun puedo recordar el rostro de mi madre cuando la abrió.
—¡Válgame Dios! —Exclamó— pero qué fue lo que pasó.
El muchacho le contó lo sucedido. Ella le recibió los libros, le agradeció y lo despidió. Yo me pasé a la casa. Se quitó un mandil que llevaba puesto, apagó la flama de la estufa, cogió su bolso y salimos de inmediato caminando hacia la casa del señor que sobaba, a unas cinco cuadras de distancia.
Cuando él me vio, tocó mi brazo con mucho cuidado, lo observó con detenimiento y con tranquilidad le dijo a mi madre:
—No se preocupe, solo está dislocado, ahorita lo arreglamos.
El señor se frotó las manos y empezó a hacerme plática. “¿Cómo te llamas?, ¿En qué año estás?, ¿Cómo se llama tu escuela?”, me preguntaba. Y de pronto….¡Crac! acomodó mi hueso sin piedad.
Sentí como si se me apagaran las luces y grite: “¡Ay!”. “¿Dónde hay?, ¿Dónde hay?”, me dijo él riéndose. Yo seguí llorando mientras el señor frotaba mi brazo con ungüento y me colocaba una venda.
—Listo —le dijo a mi mamá— hay que mantener su brazo inmovilizado por unos días y ya verá que pronto estará bien.
Mi mamá le agradeció, le pagó y regresamos a casa.
Seguí yendo a la escuela con mi brazo izquierdo vendado y sostenido con una pañoleta. Por fortuna yo escribía con la mano derecha.
Hacía mi vida casi de forma normal y un día que fuimos a México a visitar a unos conocidos andaba yo jugando con Erik, un niño más pequeño que yo. En un descuido el niño jaló mi brazo vendado y se volvió a escuchar un “¡Crac!”.
Pensé que me lo había lastimado de nuevo pero para mi sorpresa, a partir de ese momento ya no sentí molestia. ¡Estaba curado!
—Señor Olalde, el Director lo espera —exclamó la asistente quien se había dirigido al área de juegos a buscarme.
Parpadeé, volteé a verla y mi mente regresó a la época actual.
—¡Oh! Sí claro, le agradezco mucho señorita, voy para allá —le dije y me dirigí reflexivo a la oficina del Director.
Creo que la cultura para la atención de accidentes está cambiando poco a poco para bien. Actualmente si a un niño le sucede un accidente como el que me sucedió a mí, ya es más común llevarlo a un hospital para que le tomen una radiografía y se aseguren de que no tenga una fractura.
Ese accidente que sufrí en la escuela no fue el primero ni sería el último que sufriría en mi vida pero aprendí que, aunque es bueno salir de nuestra zona de confort e incursionar en retos nuevos, hay que hacerlo con mucho cuidado consciente de que todo cambio implica un riesgo, pero eso no nos debe detener porque la vida, con un nuevo ¡Crac! acomoda las cosas de la manera menos esperada.
Author: Fermín Felipe Olalde Balderas
Escritor, autor de los libros y de las reflexiones publicadas en este portal.
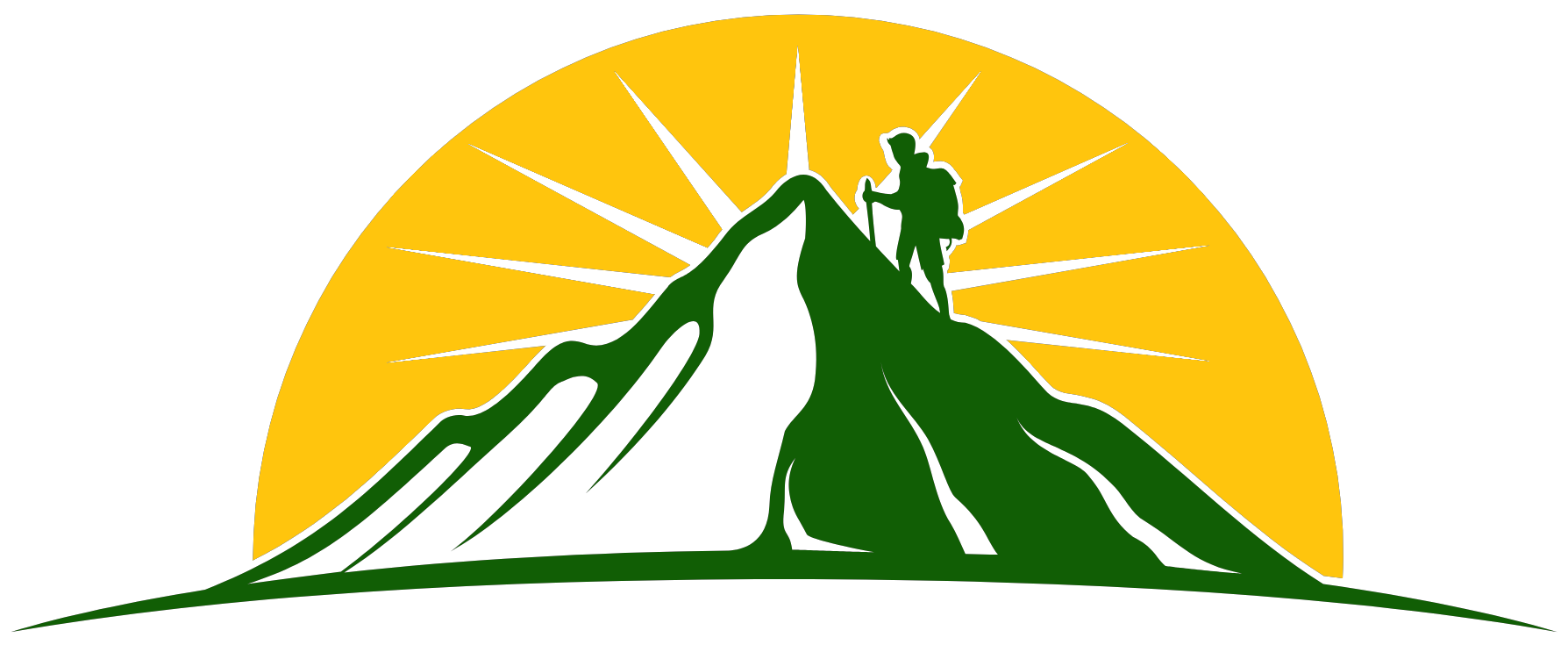




Easy enough to get signed up and logged in on 881betlogin. No hassles, just a straightforward experience. That’s a win in my book. Peace out! 881betlogin
Phlbestcasinolink, you’re right. Link’s good and the casino is decent. Found some new favorites. Try it out phlbestcasinolink.
WW88luck is a site I keep coming back to. Their game selection is huge, and they’re always adding new stuff. Plus, their customer support is pretty responsive, which is always a good sign. Give them a go here: ww88luck